Y, durante esas publicaciones, las respuestas de la escritora Sara Torres en una entrevista en Vanity Fair sobre la honestidad de marcar la procedencia del lugar de enunciación —en términos de clase, género y sexualidad— suscitaron un debate en Twitter (o X) en el que se discutía si esa misma honestidad sobre el lugar desde donde se escribe y se habla debe ser celebrada o si, por otra parte, se podría estar creando una mística del propio espacio de enunciación —que puede ser no solo inalcanzable para muchas personas, sino incluso violento o dañino para las vidas, las escrituras y los accesos a la escritura de muchas vidas—. Y mientras que me parecen interesantísimas las cuestiones que se abren en torno a la literatura y su relación intrínseca a las identidades y al mercado y a los deseos y necesidades de los consumidores y lectores —que a veces en nuestro sistema capitalista son tristemente lo mismo—, las preguntas me asaltan: ¿Por qué me aburren cada vez más todas estas interacciones en las redes sociales? ¿Se ha acabado —al menos para mí— el debate online?
No es solo una intuición que las redes sociales, y especialmente Twitter, se han convertido en lugares dedicados a lo reactivo y al monólogo exterior: por la limitación que tenemos en sus caracteres para explicarnos, sí; pero sobre todo porque hay un cerramiento a la conversación que el propio algoritmo premia. Por ejemplo: un “me gusta” a un post obtiene un impulso de visualización treinta veces mayor que un comentario, produciendo que lo que más se nos muestre en nuestras pantallas sean publicaciones a las que se reacciona y no en sí las conversaciones que se generan. Y esa recompensa se ha traspasado a las mecánicas interactivas de la red social, que están más dirigidas al “zasca” que a una intención genuina de conversación, de debate, de la fricción que promete un movimiento y que —sí, un poco cursi, pero es verdad— nos transforma porque nos hace pensar y cuestionarnos.
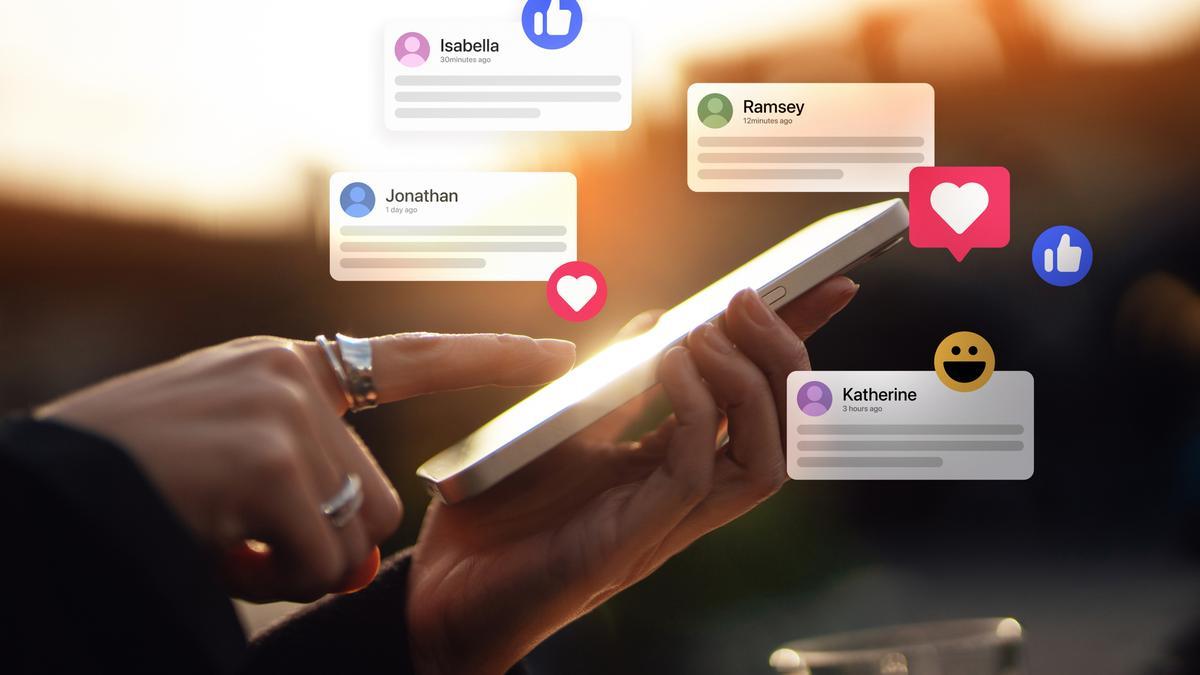 Las redes sociales se han convertido en prescriptoras de libros
Las redes sociales se han convertido en prescriptoras de libros
Por otro lado —y esto es lo que verdaderamente me aburre— creo que hay cierto empecinamiento en tomar el lugar de enunciación como casi único elemento interpretativo de la literatura. Quién es una —y uso el femenino como marca de género consciente— se toma no solo como tarjeta de entrada a la obra y lo que gira alrededor de la obra sino como centro de discusión, incluso desplazando a la propia obra del corazón del análisis.
No hay más que ver que todo libro de cierto éxito debe ir acompañado y enfajado de un discurso crítico impoluto que el escritor o la escritora han de defender y hacer por que no se tambalee lo más mínimo. La obra literaria ha de ser defendida desde un discurso extratextual y, muchas veces, extraliterario. Porque la literatura y los libros hablan de cosas de fuera de los libros, sí; pero también —y esto es una intuición— porque estamos ávidos de discursos que nos quiten la ansiedad que crea la incertidumbre moral: ¿qué debería pensar?, ¿por qué esto está bien o mal?, ¿cuál es el camino a seguir?
Esto que voy a decir, por otro lado, no es nada nuevo y lo muestra maravillosamente Pau Luque en su ensayo Las cosas como son y otras fantasías (Anagrama, 2020): la literatura es un discurrir imaginativo, el lugar donde disfrazarse de uno mismo —haciendo hincapié en el matiz que nos da el disfraz como algo construido, artificioso y festivo— o donde poder ser otro, incluso muchos otros. Y la literatura —al menos aquella que me interesa— supone un espacio que se abre a la contradicción, a la pregunta, invita a cuestionarnos qué somos, por qué actuamos así y cómo se ligan fantasiosa y fantásticamente las palabras y las cosas. El lugar desde el que nos enunciamos, por supuesto, es importantísimo para determinar qué, a quién, cómo y por qué sí o por qué no escribimos.
No hay ni siquiera una forma literaria que no esté determinada por quiénes somos, de dónde venimos, con quiénes y a quiénes hablamos, con quiénes y cómo podemos hablar
En este sentido, no hay relación social, cultural y afectiva que no esté determinada por una relación de clase, género, raza y discapacidad, entre otras disposiciones sociales, culturales y económicas. No hay ni siquiera una forma literaria que no esté determinada por quiénes somos, de dónde venimos, con quiénes y a quiénes hablamos, con quiénes y cómo podemos hablar. Es decir, vida y literatura están íntimamente ligadas. Y, sin embargo, siento que las dinámicas que se imponen en las redes sociales y en el periodismo erosionan los debates y las conversaciones valiosas y dinamizadoras sobre lo literario. ¿No estamos cayendo casi forzadamente en la trampa de hablar en términos de subgéneros literarios?, ¿“literatura LGTB”?, ¿“la escritura de las mujeres”? ¿No estamos cerrando las etiquetas —a veces rozando lo esencialista— que impiden que muchas de las voces desplazadas históricamente no formen parte del relato de la Literatura con mayúsculas?
A este respecto Monique Wittig, en su famoso ensayo El pensamiento heterosexual, expresa la preocupación de que las autoras no heterosexuales sean leídas solo a partir de su lugar de enunciación y de sus temáticas: “Escribir un texto que tenga entre sus temas la homosexualidad es una apuesta, es asumir el riesgo de que en cualquier momento el elemento formal que es el tema sobredetermine el sentido, acapare todo el sentido, en contra de la intención del autor, que quiere ante todo crear una obra literaria”.
Su preocupación parte de que si nos fijamos única o generalmente en esos aspectos, estas obras y autoras sean —como ya ha sucedido en muchos otros momentos en la historia de la literatura— tratadas como un nicho, como un subgénero literario injusto que no les permita participar de las conversaciones y de las discusiones de la Literatura. Tomados los libros como símbolos, leídos desde un punto de vista exacto, el texto pierde la polisemia, pierde toda la capacidad de explotar en mil sentidos, su ambigüedad, su fricción, su capacidad de acción.
Matar a las autorasPara no cerrar las obras, para no encerrar nuestros debates en monólogos, una propuesta tentativa: ¿no deberíamos, tal y como hizo Roland Barthes en su artículo La muerte del autor, matar a las autoras? Me refiero a, de forma figurada, desplazar una posición que parece demasiado trascendente en nuestros debates. Es decir, alejarnos de una fijación casi forzada a mirar y a interpretar desde el lugar de enunciación, desde la identidad; dejar de tomar la biografía, el relato o la imagen autoral como clave interpretativa si no única al menos muy importante. Esto no quiere decir, por supuesto, que ese lugar no sea un espacio abierto a la crítica y al cuestionamiento y/o que tenga relevancia en nuestro pensamiento literario e incluso que sea constitutivo, pero sí poder desplazarlo de su hegemonía para poner las obras y los libros en el centro. No se malinterprete: esto tampoco quiere decir la invisibilización del origen del trabajo de las autoras sino un intento de esparcirnos en la complejidad riquísima que ofrecen las obras literarias.
Esta muerte hipotética de las autoras quizás signifique no llegar a un ansiado centro, sino multiplicar los centros, dislocarlos, desviarlos, agrandarlos, hacerlos imposibles. Quizás suponga dejar de tomar el sujeto universal como lo masculinizado —entre otras posiciones sociales y culturales— e igualarlo con los demás lugares de enunciación, desestabilizándolo. Y a partir de ahí poder ampliar qué significa la Literatura, qué implica, quién puede y quién no puede acceder a ella. Quizás esto suponga agotar la motivación de que el tema o el lugar de enunciación, como apuntaba Wittig, dejen de determinar (tanto) la interpretación, no ahoguen la pluralidad de sentidos. Y así poder decir: “este texto es increíble” o “este texto es una mierda”, pero que esté primando en nuestro juicio no tanto quién lo escribió sino cómo lo escribió. Que la vida de quien escribe no le quite vida al texto. Poner los libros en el centro para que dejen de estar siempre los mismos en el centro.








