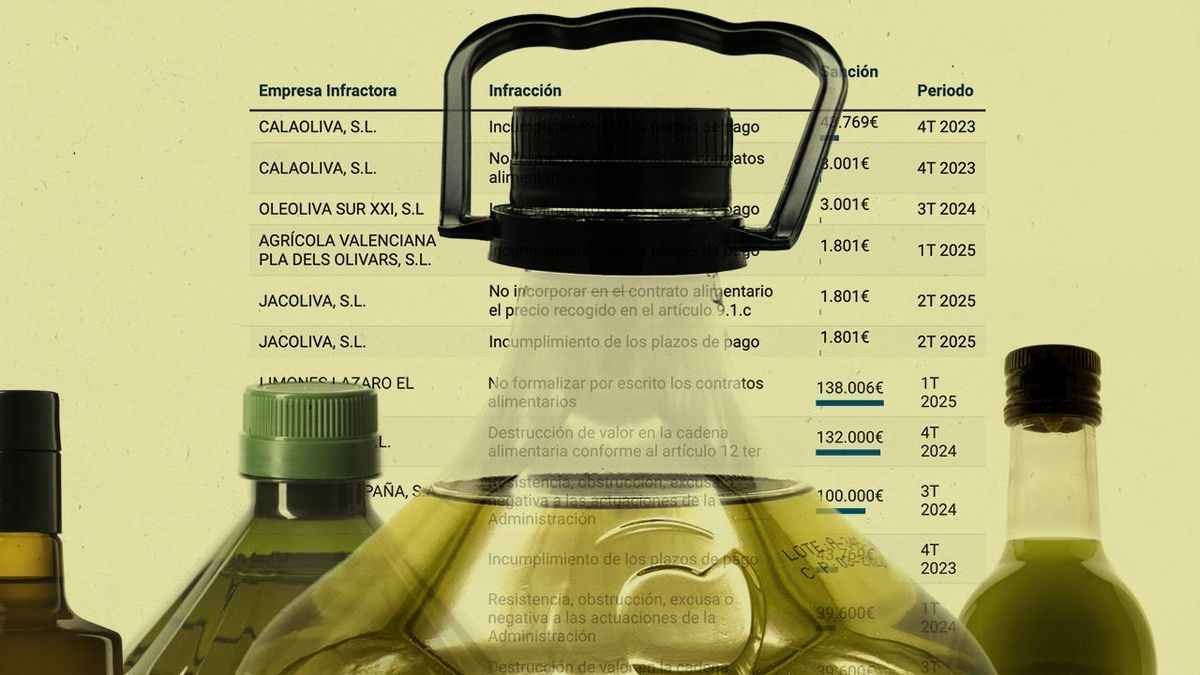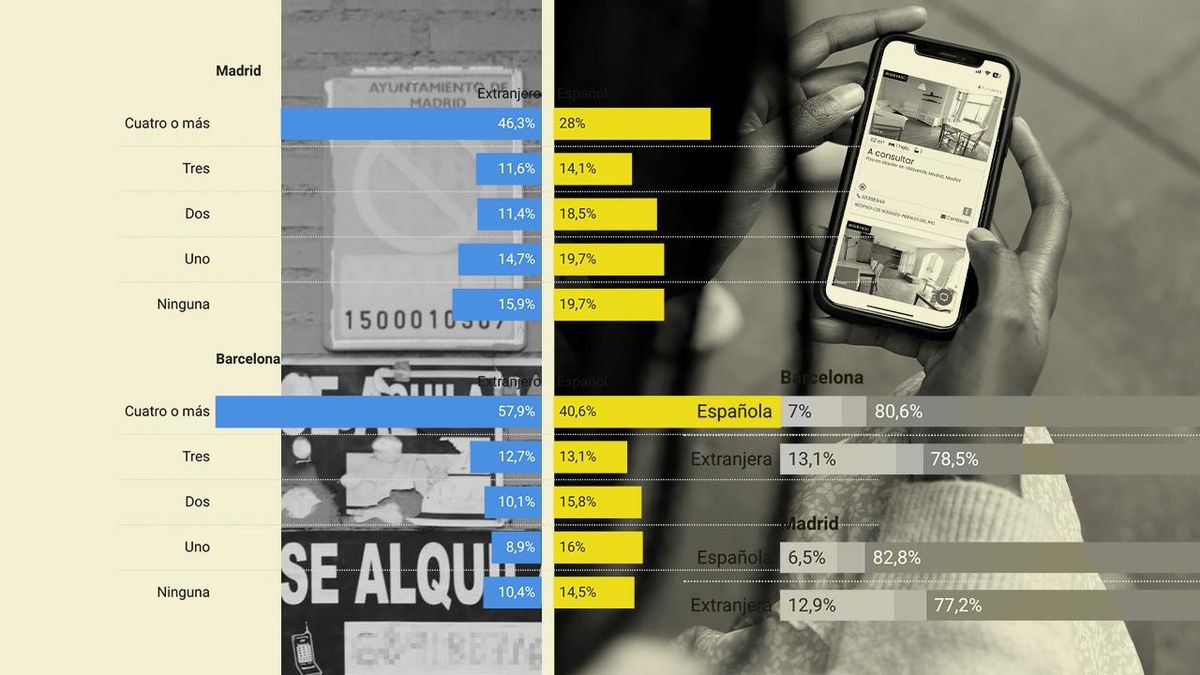El grupo del Levante había empezado a ir al Central-Kursaal por el precio de la entrada, que era bastante barata. Como recordaba Juan Antonio Hormigón en su monumental Valle-Inclán: Biografía cronológica y epistolario, se sentaban en una mesa cercana al palco donde descansaban las bailarinas y charlaban con Pastora Imperio, la Argentina, la Bella Belén, la Fornarina, Mata-Hari y las hermanas Delgado, a quienes tenían especial afecto. Anita ya se había fijado en un tipo de turbante azul, mirada dulce y dientes blanquísimos que le había echado el ojo, pero no descubrió la identidad de su flamante admirador hasta finales de mayo, cuando terminó de actuar y recibió un ramo de camelias enviado por el marajá de Kapurtala, uno de los invitados a la boda de Alfonso XIII con Victoria Eugenia de Battenberg. La noticia llegó a oídos del grupo y, según Corpus Barga, Valle-Inclán decidió apoyar su aún inexistente relación: «Anita será la mujer preferida del marajá, y de su unión nacerá el heredero del principado, y este príncipe, que será un gitano indio, será el jefe de la rebelión de la India contra Inglaterra». Lo demás, ya casi una leyenda, se sucedió en el transcurso de pocas semanas: la resistencia de los padres de Anita, preocupados por «la honra» de la muchacha; las insistentes cartas del marajá y la respuesta espantosamente mal redactada y llena de faltas de ortografía que escribió la cabaretera y leyó a Oroz, quien lo puso en conocimiento de sus correligionarios y provocó que Valle-Inclán redactara otra misiva en sustitución. «No recuerdo cómo quedo —escribió Ricardo Baroja en Gente del 98—, pero sí que nos parecía un trozo escogido de una antología chateaubriandesca», es decir, justo lo que se necesitaba para que el amor uniera a un soberano del Estado del Punjab con una alta y morena malagueña que cobraba unos cuantos céntimos por función.
El concepto de bohemia, tan vilipendiado por la sensibilidad burguesa, tenía esas cosas; de «alta política», dijo el segundo manco más importante de nuestra Historia. Se hablaba en las tertulias, se hablaba después y se actuaba en múltiples direcciones; pero, del mismo modo en que ningún cronista razonable habría reducido la vida social de la ciudad a la revuelta de los actores cuando las autoridades quisieron acortar los horarios nocturnos de los cafés (tenían que cenar algo tras «las cuartas de Apolo», funciones que duraban hasta las dos o tres de la madrugada), lo esencial de aquellas tampoco estaba entre los folletines del Central-Kursaal y otros locales similares, sino en la creación artística y la defensa del pensamiento crítico. Sin salir de Valle-Inclán, y por enfatizar siquiera de pasada la importancia de su grupo, Rivas Cherif y el propio Baroja apelarían más tarde a su indiscutible y extrañamente modesta afirmación de que el Nuevo Café de Levante había tenido más influencia en el arte y la literatura contemporáneas que «un par» de Universidades y Academias y «todos los catedráticos españoles de Literatura y Teoría de las Bellas Artes». Aquellos días de 1906 vieron varios sucesos relevantes que lo demuestran de forma indirecta; entre ellos, el atentado de Mateo Morral contra el monarca, que por cierto provocó la huida del marajá, y la censura a Julio Romero de Torres, José Bermejo y Antonio Fillol por sus obras Vividoras del amor, Nana y El Sátiro, respectivamente. Desde la mirada del siglo XXI —por lo menos, tal como ha empezado— puede parecer increíble que Morral «pasajero hacia su fin» estuviera «en nuestra tertulia la última noche» (Valle-Inclán, prólogo a El pedigree, de Ricardo Baroja); probablemente, ni siquiera se entienda que acabara dando nombre al preso de Luces de bohemia con quien coincide Max Estrella en el calabozo del Ministerio de la Gobernación; pero tal vez se entienda mejor que el mundo académico se atreviera a censurar «por inmorales» a los tres pintores mencionados, situación habitual que sólo se podía contrarrestar desde la solidaridad de los artistas, como ocurrió en ese caso (organizando una exposición paralela) y, por supuesto, desde sus templos: los cafés, los teatros de variedades, la calle.
Un día, después de salir de su tertulia, Valle-Inclán y Corpus Barga decidieron dar un paseo hasta el Prado, y se detuvieron en un jardín donde estaba «encerrada» una «estatuita de Cervantes, como protegiéndole de unos leones futbolistas que se hallaban no lejos, dispuestos a saltar con sus balones, cada cual con el suyo bajo la pata» (Los galgos verdugos, IV parte de Los pasos contados). La imagen de los leones del Congreso y de la propia situación física del autor del Quijote es suficientemente explícita desde un punto de vista político y cultural. A Cervantes se le acabaron erigiendo estatuas, pero nunca salió de la precariedad; Valle-Inclán, que vivió largas temporadas de «café con leche» y medias tostadas tuvo que aguantar tantas canalladas que la negativa posterior de la RAE a premiar Tirano banderas, en evidente castigo a su fe republicana, apenas fue un detalle minúsculo. En la narrativa oficial, la pobreza es Sawa; no Galdós, que también murió arruinado. En la narrativa oficial, siempre hubo quien premiara el talento, pero hasta los libros se publicaban con frecuencia gracias a intervenciones personales como la de Juan Ramón Jiménez con Barga, cuando el primero decidió editar a cuenta de su bolsillo las crónicas de una de las grandes aventuras aeronáuticas del segundo (París-Madrid. Un viaje en el año 19). En la narrativa oficial, Unamuno no habla hasta el «no convenceréis» de Salamanca, pero siempre había estado en el punto de mira por sus opiniones contrarias a Primo de Rivera y Alfonso XIII. «¿Cuál es delito de nuestro buen amigo? —se preguntaba Luis Araquistáin en el semanario España tras la detención en San Sebastián de Corpus Barga—. No lo sabe él, no lo sabe nadie. He aquí el peligro, justamente. En nuestro país, la inocencia está llena de riesgos». Salvo, quizá, en sitios como el Central-Kursaal y el Nuevo Café de Levante.