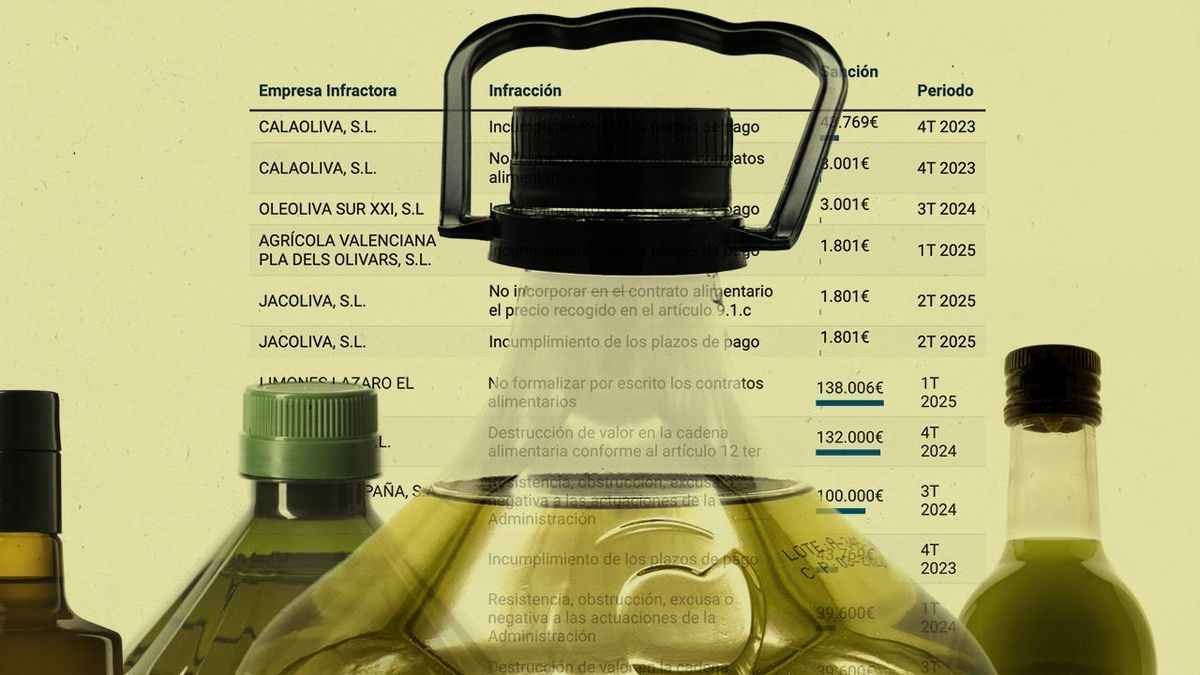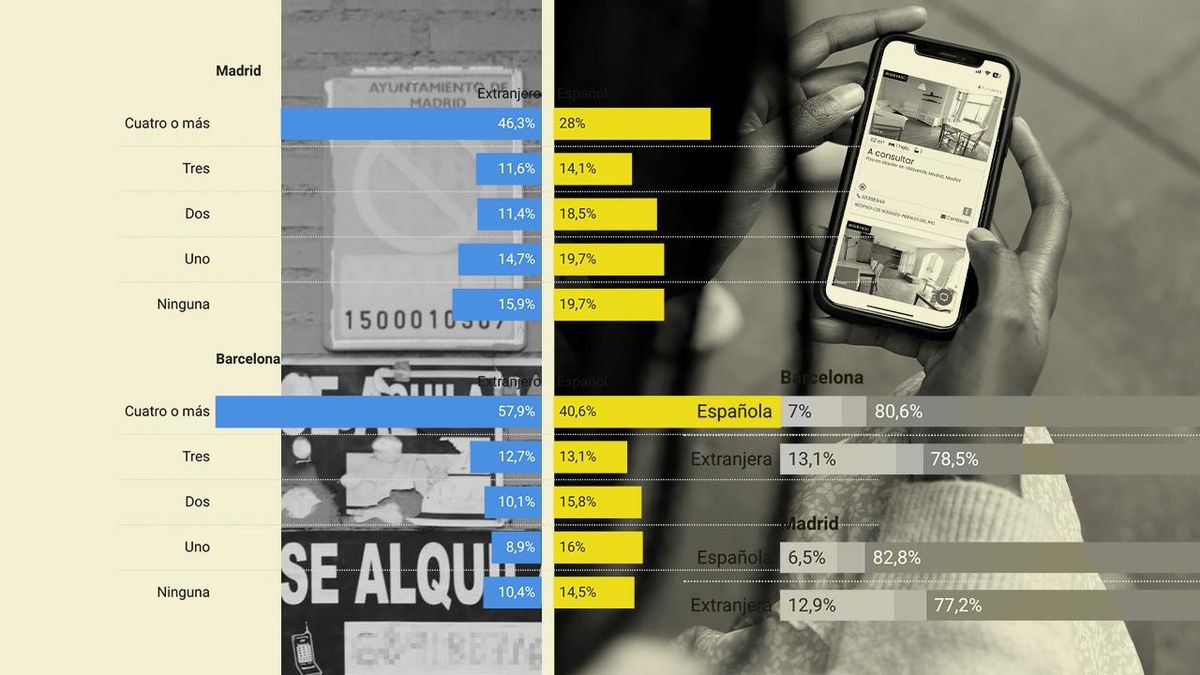Sin embargo, la pregunta es realmente compleja —desde el momento en que la cantidad de bienes patrimoniales del país es inabarcable y los recursos, siempre limitados— y las posibles respuestas son muchas (y muy diversas).
Expertos y gestores en patrimonio, asociaciones y otros colectivos vinculados al impulso, conservación y difusión de sus bienes más cercanos coinciden en señalar que la rentabilidad económica tras una restauración es posible, en determinadas circunstancias, aunque coinciden, sin dudarlo, que el provecho social (para el conjunto de la ciudadanía) es indudable, rotundo, necesario. Distintas voces que contribuyen a un análisis profundo que va más allá de la traducción turística del capital empleado, añadiendo realidades palpables y diversas, que confluyen en términos como “rentabilidad social” o “construcción de un futuro común”.
Hace década y media, la comunidad del país con el territorio más extenso de Europa y el mayor número de referencias patrimoniales del país —2.600 bienes protegidos y ocho monumentos Patrimonio de la Humanidad, de los cincuenta del conjunto del país—, se hizo esta misma pregunta. ¿Acaso Castilla y León no sabía la respuesta? Quizá no, no con exactitud. La cuestión es que la perspectiva tradicional del legado histórico-artístico como algo sagrado, inquebrantable, que hay que proteger sin pensar (sin reflexionar) había dado muestras de fracaso durante décadas. ¿Qué pasa cuando no hay medios para atender esta obligación incuestionable? De repente, la frustración.
 Restauración del retablo de la iglesia de Masa (Burgos)
Restauración del retablo de la iglesia de Masa (Burgos)
La compleja pregunta se originó en un contexto especialmente complicado para todos y para todo, en particular para el patrimonio. La crisis económica de 2008, que tuvo sus efectos más graves para la sociedad entre 2010 y 2012, relegó las inversiones en los bienes culturales al último escalón (o incluso más allá). Las necesidades perentorias —la cobertura social, la sanidad o la atención a los colectivos vulnerables— se situaban en un incuestionable primer término. Teniendo en cuenta, además, que las inversiones en la recuperación de bienes muebles venían a ser enormemente costosas, la conservación de ese sacrosanto gigante quedó seriamente herida.
En Castilla y León, desde la Dirección General de Patrimonio, decidieron alzar la vista para obtener una respuesta más optimista a esa pregunta clave en el contexto de la gran crisis económica del siglo XXI. Decidieron, en suma, obtener una oportunidad, más que dejarse sepultar por el problema. “La gestión del patrimonio cultural ha tenido una visión demasiado academicista, humanista: se considera que es una parte de la cultura identitaria que hay que cuidar y legar a las generaciones futuras; siendo un discurso bueno, en realidad, ha hecho mucho daño a la conservación del patrimonio”, sostiene el arquitecto Enrique Saiz, titular entonces de este departamento.
¿Dónde estaba el pecado? “Los bienes, especialmente los monumentales, tenían que ser restaurados, sin tener en cuenta la rentabilidad”, responde el experto. Como la aplicación de esta máxima tiene un componente utópico, Saiz concluye que se desencadenaba “una visión de resignación”. Sin embargo, no era la (muchas veces tozuda) realidad la que fallaba, sino el planteamiento.
Más que un problema, un motor de desarrolloEntonces, surgió la mecha. ¿Y si cambiamos los parámetros? ¿Y si en periodos de crisis el patrimonio cultural puede ser un motor de desarrollo, en lugar de un lastre? Un proyecto europeo, impulsado por la comunidad autónoma bajo la denominación EvoCH, trató de verificar esta hipótesis. Los primeros estudios y la participación de expertos de seis países comenzaron a establecer que, en efecto, la inversión en el patrimonio de todos podía ser, no solo necesaria, sino también rentable. Que cada euro invertido podía multiplicarse.
“Firmamos una carta en Bruselas llamando a los gobiernos a no dejar de invertir en el patrimonio cultural, no como algo que hay que atender, sino como un motor de desarrollo en momentos de crisis”, relata Enrique Saiz. “Aquel estudio fue un éxito en muchos sentidos, aportó una visión moderna echando abajo consideraciones que llevaban directamente a la frustración, como que todo el dinero que se invierta en este ámbito será insuficiente”, añade.
El documento final de aquella iniciativa reflejó conclusiones que iban de lo interesante a lo sorprendente. Los expertos llamaban a integrar la inversión en los bienes monumentales dentro del “ciclo económico de la sociedad”, se aconsejaba garantizar y observar “las plusvalías y beneficios oportunos” del dinero destinado, se ponía el foco en la creación de empleo y de oficios relacionados con el estudio y conservación de los bienes histórico-artísticos y quedaba constatado lo interesante de unir el cuidado de los viejos edificios a una emergente realidad: la innovación. La sugerente teoría no se quedó solo en eso. “Logramos datos muy buenos en casos prácticos, reduciendo el 50% la inversión para conseguir el doble de eficiencia”, precisa el ex director de Patrimonio de Castilla y León.
Nos seguimos topando con foros y organismos internacionales que continúan apoyando esa filosofía academicista y la inversión pura y dura, algo que al final daña el patrimonio.
Ahora bien, esta nueva mentalidad —la inversión en patrimonio como la primera piedra de un proyecto de desarrollo, no como un punto final— ¿ha calado realmente en administraciones y ciudadanos? “No lo creo, solo se ha producido la reflexión; es difícil porque nos seguimos topando con foros y organismos internacionales que continúan apoyando esa filosofía academicista y la inversión pura y dura, y eso, al final, daña el patrimonio”, responde el arquitecto. En este sentido, Saiz llama a “copiar” el modelo que sí se ha llevado a cabo con éxito en el ámbito del medioambiente, donde “muchas empresas han incorporado criterios de cuidado y respeto por la naturaleza porque han comprobado que son rentables”.
Hoy, un equipo de profesionales en el que está incluido Enrique Saiz trabaja para llevar a la Unesco la candidatura de Patrimonio de la Humanidad de los Sitios Cluniacenses de Europa que, por lo pronto, acaba de reunir a un ejército de expertos de varios países en el monasterio de San Zoilo (Carrión de los Condes, Palencia), para examinar y repensar, precisamente, futuras estrategias de rentabilización del patrimonio.
Por defecto… y por excesoTomando siempre como referencia la comunidad de Castilla y León, cuyo vasto y valioso patrimonio se presenta como un verdadero reto de gestión, esta nueva mentalidad puede ser provechosa para la ciudadanía, siempre que exista un equilibrio. La apuesta de la actual Dirección General de Patrimonio de esta autonomía, que ha virado hacia esta política quizá hasta el extremo, ha generado ya críticas en el ámbito de la gestión del patrimonio. Hace unos meses, el titular de este departamento, Juan Carlos Prieto explicaba a este diario que “estamos apostando por ligar bienes culturales a entidades profesionales que sean capaces de gestionarlos” y abundaba en la idea: “Trabajamos en profesionalizar entidades que gestionen bienes, en lugar de aportar dinero para arreglar un tejado; no se trata de dar peces, sino cañas”.
La idea puede ser difícilmente digerible en territorios donde, más que empresas, ni siquiera existen almas vivientes. Es la España despoblada que encuentra en Castilla y León su territorio natural. Igualmente, como apunta Enrique Saiz, las visiones extremas pueden crear un “efecto de saturación” que conviene corregir. El ejemplo más claro es el agotamiento de la fórmula Las Edades del Hombre, que ha de repensar su filosofía para “equilibrar” el que ha sido un modelo de éxito (desde el punto de vista artístico y económico) para evitar caer en el “overbooking”.
Por otro lado, la Administración pública ha dado muestras de encontrarse más cómoda cuando es el ciudadano de los territorios vacíos el que toma la iniciativa, desarrolla un proyecto y acude en busca de financiación pública con el trabajo ya en marcha. Es decir, cuando pasa de la reivindicación a la acción. Esta fórmula la conocen muy bien en la provincia de Burgos, líder seguramente en la puesta en marcha de fórmulas rentables para invertir en el maltrecho patrimonio de una comunidad con cerca de 400 pueblos, cuya población es escasa, mayor y dispersa.
“Haber invertido el esfuerzo de personas para que su emblema, la iglesia de San Lorenzo Mártir, no se cayese ya tiene una rentabilidad social que no se puede valorar en dinero, pero es muy importante”, defiende Javier Maisterra, ingeniero que ha liderado junto con otros vecinos la recuperación del templo tardogótico de Fuenteodra, un extraordinario edificio del siglo XV situado en un paraje mágico, en el geoparque de Las Loras.
 Iglesia de San Lorenzo Mártir en Fuenteodra, Burgos
Iglesia de San Lorenzo Mártir en Fuenteodra, Burgos
“Cuando se habla de rentabilidad, solo se tiene en cuenta el beneficio económico, en nuestro caso, el hecho de cobrar una entrada por acceder al interior; es algo que estamos valorando, pero sería una consecuencia, no un fin”, precisa Maisterra. Hasta la fecha, este pueblo con doce vecinos censados —pertenece a un municipio con nueve núcleos de población que suman poco más de cien habitantes— ha logrado reunir más de 100.000 euros a través de suscripciones populares, el llamado “crowdfunding”.
Cerca de Fuenteodra, ha emergido en los últimos años el modelo de Villamorón, que igualmente ha copado titulares en los medios tras “salvar” la llamada “catedral del páramo”, una iglesia tardorrománica en un pueblo con solo un habitante registrado. “Claro que es rentable invertir en patrimonio, es rentable por necesidad”, sostiene Pedro Francisco Moreno, presidente de la asociación Amigos de Villamorón, cuyo ejemplo ha marcado el camino a otras experiencias similares.
“El dinero es muy mal viajero”“Invertir en patrimonio es invertir en uno de los grandes aspectos del ámbito rural, el último al que se destina dinero”, lamenta Moreno, quien se hace eco de las palabras de un popular ministro de la última etapa franquista para ilustrar las dificultades de que la financiación llegue a los territorios despoblados. “Ya lo decía Fraga Iribarne: el dinero es muy mal viajero; llega en último lugar a los lugares más alejados, más abandonados, con menor interés político en votos”. Sin embargo, abundando en esa nueva filosofía de la que hablaba Enrique Saiz, Amigos de Villamorón tiene claro que la inversión no puede producirse a cualquier precio, ni en cualquier circunstancia: “La inversión debe ir acompañada de gestión, hay que procurar lograr un retorno económico, pero esto es difícil en la España despoblada tras setenta años de emigración, y no se consigue si solo trabajamos a corto plazo”, valora su presidente.
Le preguntamos a Pedro Francisco Moreno si ha sido rentable invertir en evitar que la iglesia de Santiago Apóstol de Villamorón se derrumbara. “Ha sido rentable principalmente por ser necesario”, responde. Pero además, para el colectivo, el solo hecho de haber servido de faro a otras inversiones de similar naturaleza ya es rentable. A quienes les han preguntado, han orientado con su modelo, que incluye una clara advertencia: “No se puede lanzar un ‘crowdfunding’ sin un recorrido y sin una experiencia previa”. Y, en todo caso, Moreno insiste en el término “gestión” para dotar de sentido a cualquier proyecto de este tipo. Para ello, pone como ejemplo a aquellos organismos que han sabido multiplicar el dinero y desarrollar modelos de éxito en el ámbito del patrimonio o del arte, como la fundación Santa María la Real (Aguilar de Campoo, Palencia), Cristina Masaveu (Madrid), Cerezales (León) o RIA (Santiago de Compostela).
Invertir en patrimonio siempre es rentable si va acompañado de una buena gestión: primero, por la obligación de salvaguardar elementos de nuestra historia y legárselos a las generaciones venideras, pero también desde un punto de vista económico.
Junto a estos ejemplos, donde la ciudadanía ha tomado la iniciativa, existen otros dos casos cuya filosofía de voluntariado y marcado acento cultural han llamado la atención del país. El más popular se sitúa también en Burgos, donde profesores, estudiantes y vecinos llevan década y media trabajando en la “resurrección” del monasterio de Santa María de Rioseco. “Invertir en patrimonio siempre es rentable si va acompañado de una buena gestión: primero, por la obligación de salvaguardar elementos de nuestra historia y legárselos a las generaciones venideras, pero también desde un punto de vista económico, en un momento en el que las personas viajan casi de forma obsesiva buscando elementos distintos en un mundo cada vez más globalizado y menos original”, reflexiona Esther López Sobrado, vicepresidenta de la fundación que gestiona el proyecto en las Merindades de Burgos.
“En Rioseco hemos conseguido detener lo que parecía inevitable y hoy los habitantes se sienten orgullosos de un patrimonio que los conecta con su pasado, mientras que el monasterio se ha convertido en un referente cultural y, por último, las más de 50.000 visitas anuales demuestran que este proyecto es rentable económicamente para toda la comarca: los viajeros necesitan alojamiento y comida y compran productos”, añade la historiadora, quien expone además que esta aventura ha logrado crear dos puestos de trabajo hasta la fecha.
“La conclusión de los informes que se han llevado a cabo apuntan a un sector económico muy importante en empleos directos e indirectos”. La reflexión corresponde ahora a la arqueóloga Consuelo Escribano, presidenta del colectivo que ha impulsado la recuperación del antiguo monasterio de Nuestra Señora de la Armedilla, en el corazón de la España despoblada (Cogeces del Monte, Valladolid). “Sobre la rentabilidad, a mí siempre me parecerá positivo invertir en patrimonio. ¿Es rentable arreglar la carretera? Siempre, porque la gente la va a utilizar y el interés general está por encima de todo lo demás”, añade. La asociación Amigos de la Armedilla se hizo cargo de recuperar un edificio histórico en ruinas y transformarlo en un foco de dinamización cultural, que reúne tanto a los pobladores de la zona, como a los entusiastas del patrimonio y a los amantes de la música en directo o el teatro.
Por descontado, las visitas a la zona repercuten en la economía de esta zona de Valladolid. Pero Escribano profundiza aún más en el concepto de “rentabilidad cultural”. Bajo su criterio, el patrimonio permite que “la gente se identifique con lo propio y que lo conozca”, al tiempo que defiende proyectos como el de La Armedilla, que “reúne equipos multidisciplinares de técnicos” y agrupa a “más de 200 personas diversas, de distintos territorios en torno a un bien común”. “Esta ruina no tenía ningún futuro y la rentabilidad de las inversiones que se han realizado es que, entre todos, la hemos sacado del olvido”, insiste Consuelo Escribano, quien concluye: “La mayor rentabilidad está en construir un futuro común”.