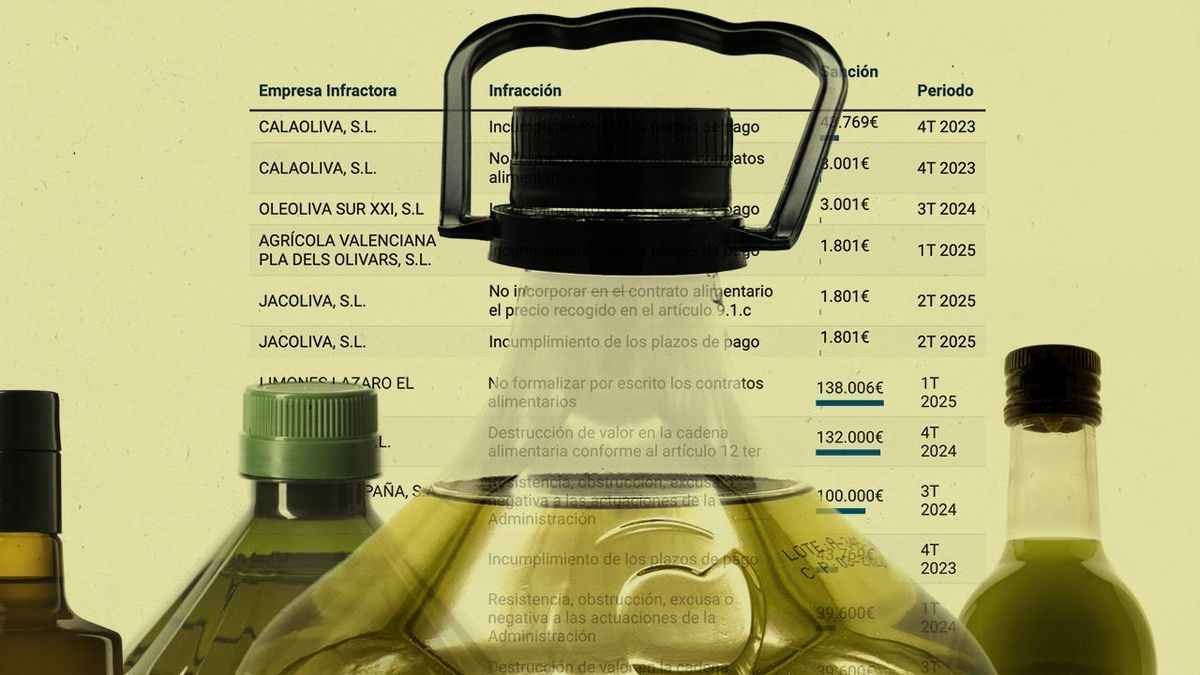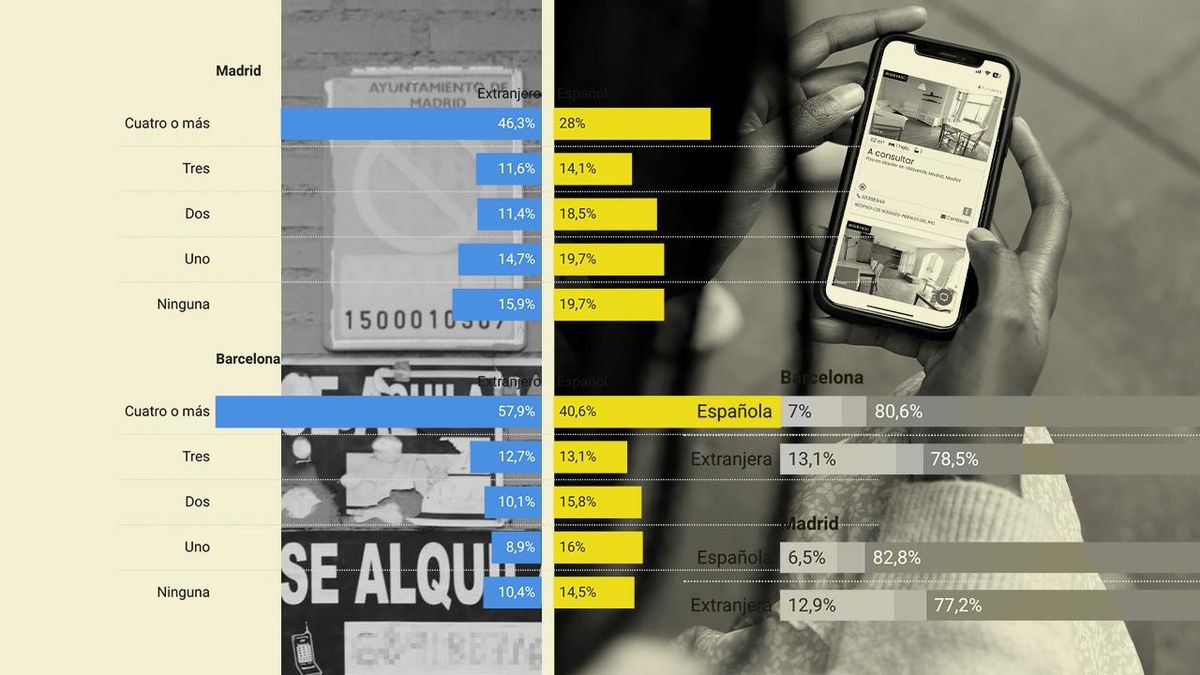La trama, que se presume en buena medida autobiográfica, acontece en el barrio del Carmel, un espacio que hilvana toda la novela y se convierte en un personaje más de esta, hasta el punto de que la aparición de unos agujeros en el suelo en el pasaje de Calafell, muy cerca de la nueva estación de metro que se está construyendo, precipita los acontecimientos que llevan al desenlace de Ama de casa.
La base de la novela de Roig es totalmente real: los agujeros aparecieron en 2005 y se tragaron un edificio y un garaje, aunque sin daños personales. Pusieron, además, sobre el mapa de la actualidad informativa al Carmel, un barrio obrero alejado del centro, habitado por sucesivas oleadas de migrantes y con unas problemáticas muy distintas a las del centro de Barcelona, que ya había sido mitificado por Juan Marsé en los años 60 con Últimas tardes con Teresa. Es el barrio de su personaje Pijoaparte.
Explicar Barcelona desde el CarmelAma de casa, pues, no está escrita desde Sarrià, Gràcia –por más que tradicionalmente haya sido un distrito obrero– o el Eixample, barrios del centro que han protagonizado la mayoría de las novelas barcelonesas desde la posguerra. En ese sentido, Roig es una voz de la periferia, que habla para contarnos una Barcelona distinta a la que hemos leído hasta ahora.
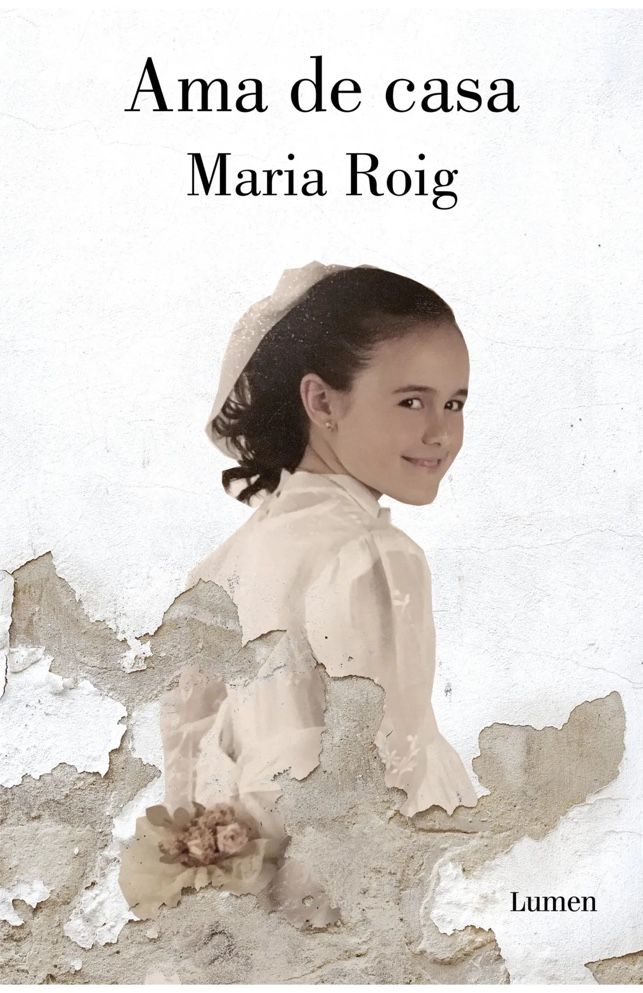
“Soy la primera de mi familia en ir a la universidad y, por supuesto, en escribir un libro”, desvela la autora, que asegura: “No fui consciente de lo que significaba ser del Carmel hasta que fui a la universidad”. Allí, en el Raval, en pleno centro, pudo conocer estudiantes de otras procedencias. “Me di cuenta de que muchos de ellos no habían pasado por las privaciones económicas que había sufrido yo ni habían tenido que hacer los mismos esfuerzos para sacarse la carrera”, confiesa la escritora.
“Lo que para ellos era tiempo libre o de estudio, para mí eran las horas que tenía que poner en los trabajos que hacía para pagarme la universidad”, agrega. Roig asegura que a raíz de aquella epifanía social comenzó a crecer en ella la necesidad de explicarse a sí misma a través de su barrio. “Hasta que terminó siendo como una arcada”, apostilla. Aquella compulsión terminó dando lugar a Ama de casa, la historia de una niña en un ambiente familiar opresivo, en gran medida por las privaciones, que intenta ser feliz a su manera en un barrio a tres cuartos de hora en metro del centro de Barcelona.
Las otras Barcelonas toman el mapa literarioSería muy exagerado decir que la aparición de esta novela marca un punto de inflexión en la literatura que tiene a Barcelona como escenario vital, porque antes que ella, y a lo largo de casi dos décadas, distintas voces han venido reclamando su derecho a contarnos la ciudad –o sus poblaciones satélite– desde otras perspectivas.
Ahí está Javier Pérez de Andújar, con sus Paseos con mi madre (Tusquets, 2011), relatando la memoria de Sant Adrià; o el prolífico Carlos Zanón, director de BCNegra e hijo del Guinardó. También Toni Hill, nacido y crecido en Ciudad Satélite –barrio de Cornellà que también dio a luz a La Banda Trapera del Río–, donde transcurre su Tigres de cristal (Grijalbo, 2018).
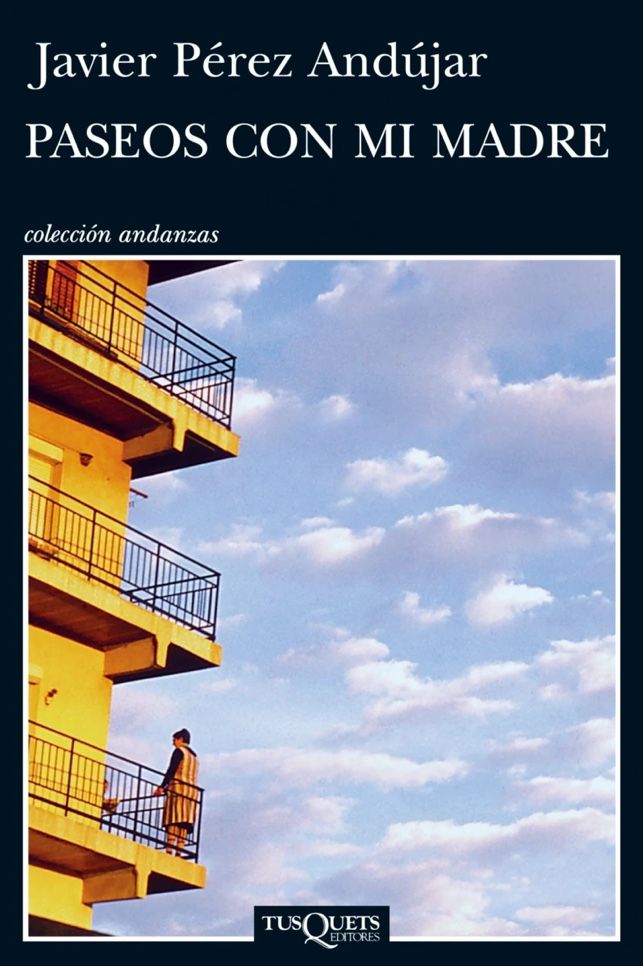
Y por supuesto Kiko Amat, el cual no se puede explicar como novelista sin la educación sentimental que le dieron las calles de Sant Boi. También Albert Lladó, que en La travesía de las Águilas (Galaxia Gutenberg, 2020) rememora su adolescencia en Ciudad Meridiana, a los pies de Torre Baró, en 1992. Barrios ambos olvidados de la Barcelona olímpica que estaba entonces emergiendo.
Pero la aparición de la novela de Roig sí se puede interpretar como la confirmación de una tendencia que parece haber puesto sobre el mapa literario las otras realidades de la gran metrópoli catalana. Un acontecimiento al que se unen la publicación, hace un año, de Las hijas de la fábrica (Grijalbo, 2024) por parte del periodista Raúl Montilla –memoria de la inmigración andaluza al Baix Llobregat a través de una saga familiar–, y sobre todo la aparición, aunque fuera en formato de cine, de El 47, la historia de la lucha vecinal en Torre Baró a través de la figura del conductor de autobuses Manuel Vital.
Para Pérez de Andújar, uno de los iconos de la literatura de la periferia, el hecho de que sea ahora cuando las voces como la suya se hacen oír no es casual: “Somos varias generaciones que venimos de familias trabajadoras, con padres que nunca tuvieron oportunidad de estudiar ni tampoco de apoyar la formación de sus hijos; todo el esfuerzo se iba en trabajar”, explica el autor de Paseos con mi madre y Príncipes valientes.
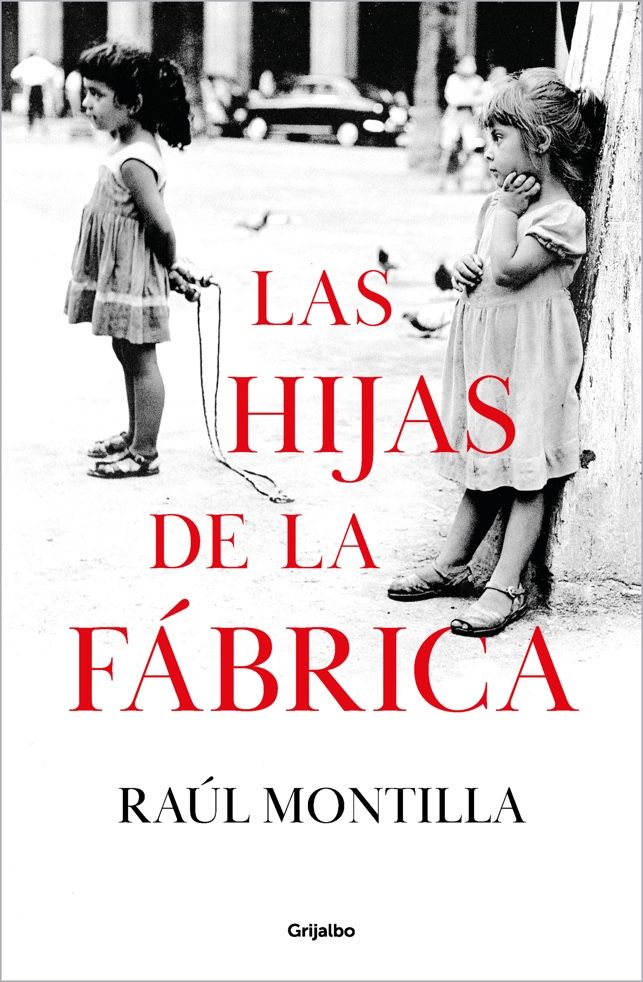
“Mientras que en las familias del Eixample los hijos empezaron a ir a la universidad varias décadas antes, en los barrios tuvieron que pasar veinte o treinta años más antes de poder acceder a estudios superiores, lo que implica tener tanto capacidad de hacer literatura como de leerla, de manera que se generen no solo novelistas, sino también un público al que le interesen las historias de los barrios”, prosigue Andújar.
Normalización, pero no movimientoEl autor de Sant Adrià cree que ahora que el nivel cultural está mucho más equilibrado entre el centro y la periferia, “veremos salir más novelistas hablando de esas otras Barcelonas que hasta hace unos años no aparecían en los libros”. De todos modos, Andújar no cree que el silenciamiento de la periferia en la literatura barcelonesa haya sido intencionado, sino que “simplemente escribían los que habían podido acceder a la educación, y los leían un público muy similar a ellos: con formación y unas preocupaciones que no eran las nuestras”.
Así, rehúye hablar de “literatura burguesa” para calificar la mayoritaria en la Barcelona de los años 80, 90 y primera década del siglo XXI. Sí es más contundente en este sentido Kiko Amat, cuya última novela, Dick o la tristeza del Sexo (Anagrama, 2024), transcurre en su Sant Boi natal, una de las clásicas localidades del Baix Llobregat a las que la inmigración de los 60 transformó en barrio obrero. Amat habla de “literatura de pijos del Eixample que escriben para sus amigos” frente a “las nuevas voces que hablan desde el conocimiento de su experiencia vital en los barrios”.
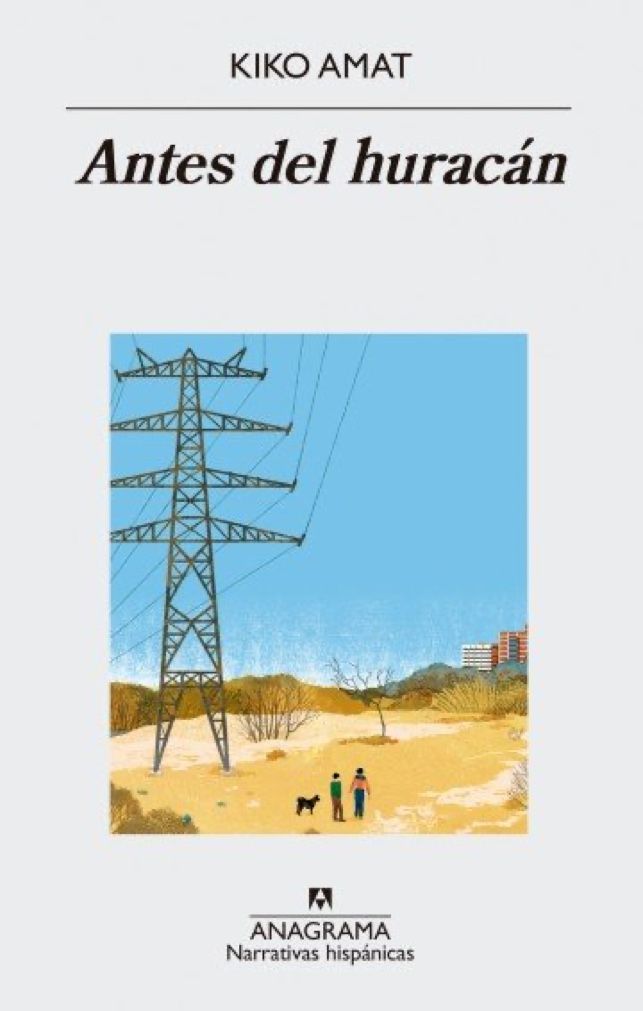
No obstante –y en esto coincide con Andújar y la mayoría de autores entrevistados para este reportaje–, no cree que se pueda hablar de generación o movimiento literario. Además, Amat cree que algunas de las voces periféricas “dan una imagen del barrio un tanto idealizada y blanqueada, como si la vida allí fuera preciosa o bucólica, algo que obviamente no es”. Y remacha: “No puedes pintar una pelea de bar de barrio como si aquello fuera un intercambio de rosas; si lo haces significa que no tienes un compromiso real con lo que cuentas”.
Carlos Zanón, que mueve el escenario de sus novelas entre el barrio del Guinardó y la frontera de Barcelona con L'Hospitalet, tampoco cree que exista un movimiento literario contrapuesto a una teórica literatura burguesa de los barrios tradicionales del centro y la parte alta de la avenida Diagonal. Él prefiere hablar de “normalización” en la línea de Andújar: el mayor nivel cultural en los barrios facilita la emergencia de voces que de un modo natural cuentan sus experiencias.
En este sentido pronostica que “pronto veremos novelas escritas desde estos barrios por los nuevos migrantes chinos o paquistaníes”. Y asegura que le gustaría ver una novela escrita por el hijo del dueño de un bazar chino o un supermercado paquistaní“. Acaso un nuevo Hanif Kureishi o una nueva Zadie Smith.
La importancia de las bibliotecas públicas“Para mí las bibliotecas de Esplugues y L'Hospitalet, donde viví mi infancia, fueron el lugar donde puede realizar mi formación literaria, porque en casa no había libros”, cuenta el periodista y autor Raúl Montilla. Reconoce el peso de estas instituciones en unos barrios en los que el acceso a la cultura fue hasta finales de los 80, y en algunos casos los 90, muy precario: “Recuerdo una en L'Hospitalet que estaba en un piso y en realidad era un sitio de préstamo de libros”.
También les atribuye un gran peso Maria Roig, quien sentencia que “sin las bibliotecas públicas no sería ahora novelista”. Roig revela que para ella fueron mucho más que un espacio de acceso a los libros: “Eran la habitación tranquila y silenciosa que no tenía en mi casa, donde por las noches había que apagar la luz para no disparar la factura eléctrica”. Confiesa la autora del Carmel que en sus años de estudiante universitaria fue una asidua usuaria de las bibliotecas nocturnas. Y en los tiempos de instituto, acudía a la Biblioteca Juan Marsé, situada en uno de los peñascos del Carmel.
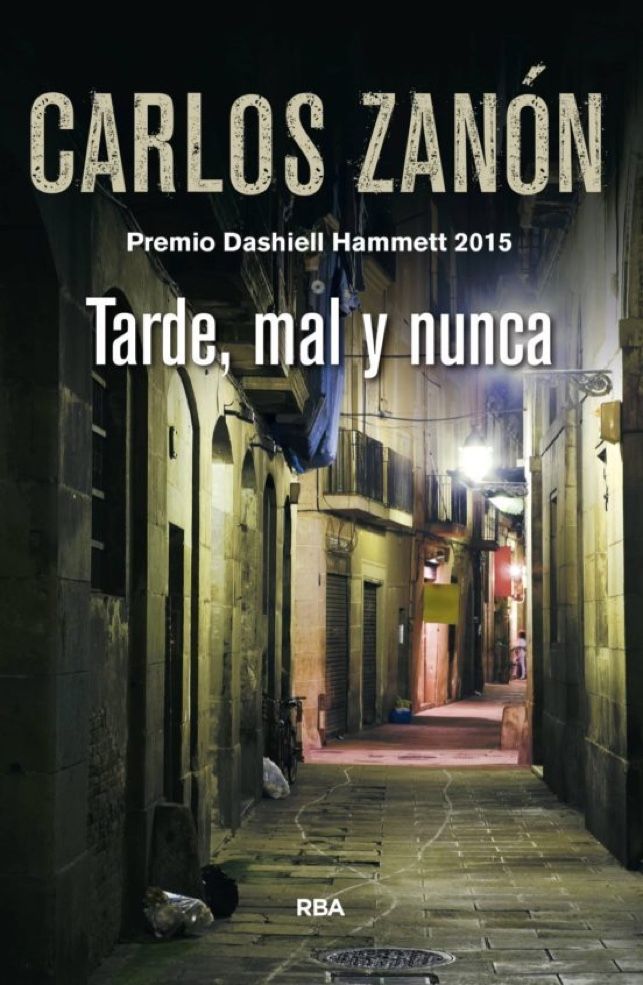
Otro que se formó en las bibliotecas de su barrio fue Pérez de Andújar, que reconoce que comenzó “a ir a las bibliotecas de Sant Adrià a leer tintines y mortadelos”. “De ahí fui pasando a los libros y las novelas”, añade. Carlos Zanón, en cambio, tuvo acceso a los libros de un modo más natural, gracias a un ambiente familiar más interesado en la cultura y “de clase media, aunque en absoluto acomodada o alta”. No obstante, puntualiza que hasta que pudo desplazarse al centro “con cierta edad”, compraba “los libros en las papelerías, porque el concepto de librería no existía en el Guinardó”.
Marsé: entre la admiración y el cuestionamientoAunque pocos, hay referentes de esta literatura de barrio obrero y alejado del centro. En catalán La plaça del diamant sería uno sin duda, pero los hechos que narra Mercè Rodoreda se sitúan ya demasiado lejos, casi un siglo atrás. Más recientemente, cabe citar Carrer Bolívia, de Maria Barbal. En cuanto al castellano, idioma mayoritario en la periferia obrera, sin duda es necesario nombrar a Francisco Candel con su Donde la ciudad cambia su nombre, crónica del chabolismo en Can Tunis, en la ladera de Montjuïc.
También puede apuntarse a Francisco Casavella y El día del Watusi, trilogía que transcurre en los 70 en los ambientes del Raval. Pero sin duda el gran referente es Juan Marsé con la citada Últimas tardes con Teresa, la primera novela de impacto –ganó en 1966 el premio Biblioteca Breve– que tiene en cuenta el punto de vista de la periferia migrante a la hora de relatar Barcelona. Acaso sea en este sentido coherente bautizar como “nietos de Marsé” a todos los autores surgidos en las últimas dos décadas contando historias de los barrios alejados del centro.
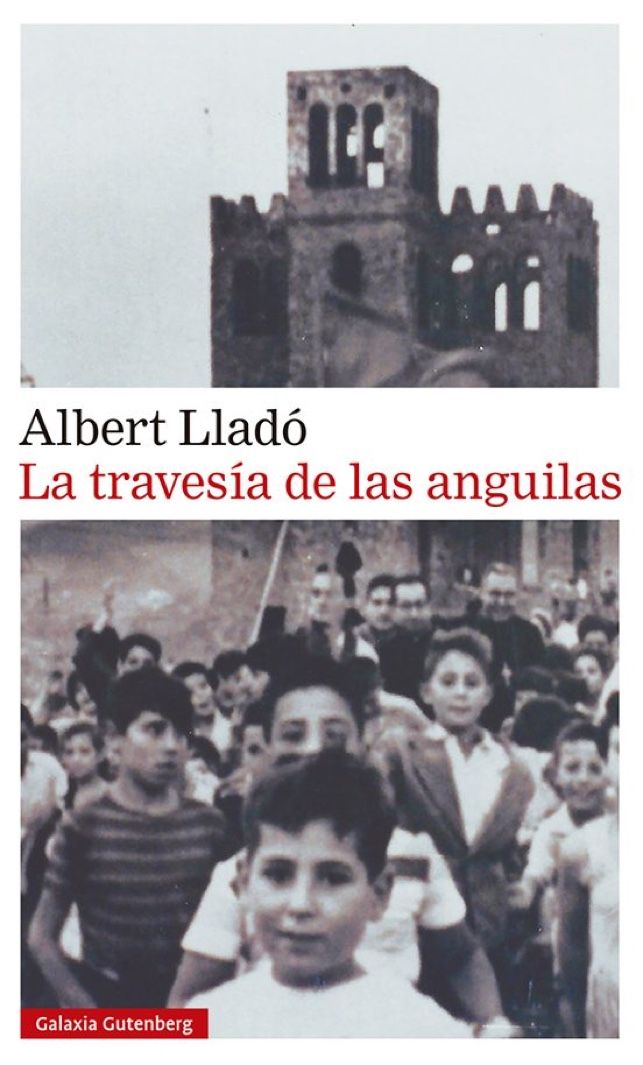
Sin embargo, Marsé resulta para muchos de ellos una figura un tanto ambivalente en cuando a los sentimientos que genera. Maria Roig le echa un poco en cara que describiese su barrio como un lugar de pobreza y delincuencia cuando para ella es la referencia de su infancia feliz. Por su parte Zanón cree que Marsé, “un tipo autodidacta y con un enorme talento”, fue adoptado “por los pijos de la gauche divine barcelonesa como un animal exótico”.
Montilla, destaca que Marsé representa a la Catalunya obrera no migrante, “un colectivo del que se ha hablado poco”, pero aduce que no se trata de un escritor que escriba “desde dentro del barrio una experiencia propia”, sino que fabula con un material que conoce, pero no es vivido. Marsé vivió toda su vida en la parte alta de Gràcia, en la frontera con el Guinardó, pero nunca en el Carmel, que queda bastante más arriba. En este sentido, coincide con Amat que en la literatura de periferia lo honesto es relatar lo que se ha vivido.
Finaliza Montilla asegurando que la misión de las voces de la periferia debe ser recuperar la memoria de los barrios, “no solo para que no prevalezca una única historia de Barcelona contada desde los barrios del centro, sino también para que los habitantes de esos barrios periféricos conozcan su pasado y recuerden que todo aquello que tienen ahora se consiguió a base de esfuerzo y movilizaciones vecinales”.